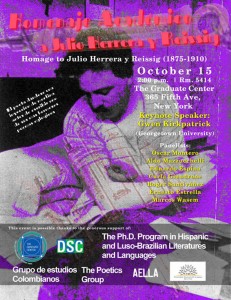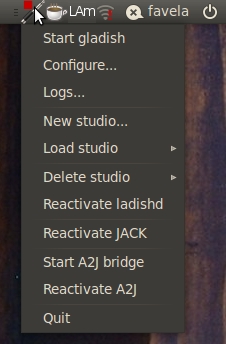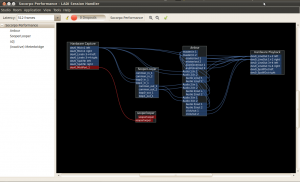En Sleep Dealer, una película de ciencia ficción del cineasta mexicano Álex Rivera, se presenta, bajo el sello inconfundible de la estética cyberpunk, un cercano futuro posible en el que la muralla que se está construyendo entre la frontera de México y Estados Unidos ya está terminada y el paso desde el sur al norte es imposible. Eso da origen a un nuevo tipo de actividad económica, posibilitada por las nuevas tecnologías. Una empresa llamada Cybracero Systems crea un modelo de negocio en el cual los trabajadores mexicanos se conectan a través de internet a unos robots que hacen el trabajo manual al otro lado de la frontera. El nombre alude al Bracero Program de los años 40, cuando Estados Unidos habilitó el ingreso de trabajadores rurales mexicanos para suplir la falta de mano de obra, consecuencia del enrolamiento masivo en el ejército durante la segunda guerra munidal. En el futuro cercano que describe la película, los coyotes pasan a ser “cycoyotes”, pues ya no hacen el trabajo de pasar obreros clandestinamente por la frontera, sino que ofrecen implantar los nodos que permiten entrar a trabajar en la nueva empresa en el cuerpo de los trabajadores. La tecnología de Cybracero Systems se basa en una fuerte integración de lo digital y lo biológico, que conecta a los trabajadores con la “economía global”.
Recientemente, en una entrevista radial al sociólogo uruguayo Renato Opperti escuché una propuesta que me resultó siniestramente (en el sentido freudiano del término) similar al futuro descrito en esta película. El sociólogo proponía (entre otras muchas cosas) “conectar en redes escuelas y liceos privados con escuelas y liceos públicos, para que se apoyen mutuamente”. Puesto así parece ser un fin muy loable, y lo es, aunque oculta en su formulación el problema de integración social que implica la brecha entre la educación pública y la privada.
Uruguay viene haciendo desde hace un tiempo una experiencia de integración en red de su enseñanza pública, que comenzó en la enseñanza primaria y se está extendiendo en la actualidad a la secundaria a través de la aplicación del programa OLPC, conocido localmente como Plan Ceibal. En Nueva York hemos tenido la oportunidad de conocer el proyecto a través de la charla que ofreció el ingeniero Miguel Brechner en la New School en 2009, y a la teleconferencia brindada por la socióloga Ana Laura Martínez en el Graduate Center de la City University of New York, en 2010.
El esfuerzo de incorporación tecnológica tiene entre sus fines el objetivo explícito de una mayor integración social. Justamente, entre los problemas que identifica el sociólogo en la educación uruguaya, está el de la integración, ventaja tradicional del sistema educativo uruguayo, cuya vocación universalista no logra abarcar las diversidades sociales que existen en la actualidad. Afirma el sociólogo:
La igualdad de oportunidades se concibió básicamente como el acceso a un conjunto de servicios sociales básicos (por ejemplo en educación, salud y seguridad social) y de protección social del trabajador, igualando a las personas en sus puntos de partida. Este concepto igualador, uno de cuyos ejemplos más destacados fue la red de más de 1.000 escuelas rurales ya forjada a mediados de la década de los cincuenta (CIDE, 1966), se ha ido ampliando y afinando para también abarcar progresivamente, aunque con bastante menor éxito, la igualación en las condiciones y en los procesos de prestación de los servicios sociales así como en los resultados obtenidos. El concepto de equidad fue sustituyendo al de justicia como criterio orientador en el diseño y en la evaluación de políticas y programas enfatizando el abordaje de las brechas en la adquisición de aprendizajes y de competencias (Cambiar las miradas y los movimientos en Educación: ventanas de oportunidades para el Uruguay, 29-30).
Al leer esto, uno se pregunta si no habrá que recobrar el antiguo concepto de justicia (social, agregaría yo) ya que la noción de equidad que orienta las nuevas políticas educativas no parece responder a los desafíos que pretende resolver. Porque, a mi modo de ver, el término diversidad tal como se presenta en el documento esconde, de hecho, la injusticia social.
El mito de que la educación privada es mejor que la pública (que, no nos engañemos, es promovido por los negociantes de la enseñanza) tiene mucho que ver con la diversidad a que hace referencia Opperti: a diferencia de esa educación integrada que describe la cita anterior, hoy nuestra educación experimenta una brecha profunda de corte eminentemente clasista. Yo coincido con el diagnóstico de que esta falta de integración que la brecha entre lo público y lo privado tiende a generar incide en el deterioro del nivel educativo uruguayo. Sin embargo, creo que, si bien la tecnología puede cumplir un rol en la integración social (así lo demuestra la experiencia del Plan Ceibal, a que hice referencia antes), el hecho simple de que los niños o los jóvenes estén sentados unos junto a otros contribuiría mucho más a la integración social que una conexión inalámbrica. Esa educación igualitaria del viejo Uruguay (¿por qué seremos nostálgicos de algo que no conocimos?) a que hace referencia Opertti, tenía aparentemente la virtud de crear la ilusión de que en los ámbitos educativos, las diferencias sociales se borraban. Hoy, eso ya no existe. Existe un sistema educativo público, al que se le reclama que forme para “el mercado de trabajo” (entiéndase: para ser empleados), y una serie de instituciones privadas, que forman elites. Ello está teniendo consecuencias negativas para la educación en su conjunto, aparentemente.
La solución propuesta, ¿no conlleva el riesgo de que la brecha social se exprese a través de una pantalla de laptop? Si hoy los pobres son invisibles para un estudiante del British, por nombrar un colegio privado de carácter elitista, mañana los pobres serán aquellos avatares que aparecen en la pantalla. Me viene a la mente otra película (esta entrada de blog me ha salido cinematográfica), la chilena Machuca, donde el director de un colegio privado, el Saint George’s College, hace una experiencia de integración social durante el gobierno de Allende, con la consiguiente protesta de los papás de los nenes “bien” cuando les llenan el cole de rotos. En esa época no había internet, ¿pero era necesario para acercar unos gurises que vivían a unas cuadras unos de otros? Chile tiene de hecho hoy mismo un problema tremendo de justicia en el acceso a la enseñanza, lo que está provocando la movilización de sus estudiantes y docentes.
Aclaración: esto lo dice alguien que hizo toda su educación en el sector público Uruguayo, de primaria al IPA, hasta salir de Uruguay. Le agradezco a la escuela y el liceo públicos, además de una excelente formación (que me dio herramientas invaluables cuando hice mis posgrados en Jerusalén y Nueva York), la vivencia de los problemas sociales reales de mi comunidad, algo que ninguna prueba estandarizada, que yo sepa, se dedica a evaluar.

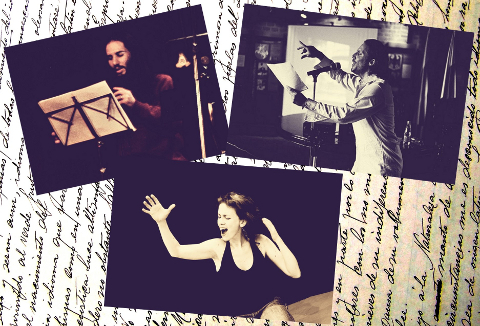
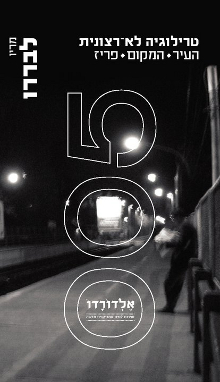 Mario Levrero llamó a estos tres libros, La ciudad, París y El lugar, la “trilogía involuntaria”, puesto que eran textos que si bien habían sido concebidos y creados con independencia, su autor (que firmaba con un seudónimo) había descubierto en ellos una unidad temática. Esta es el espacio urbano como escenario del absurdo: el esbozo del espacio urbano en La ciudad, la primera novela de la trilogía involuntaria; el contacto fugaz con los aspectos más violentos y terroríficos de este espacio en El lugar, que es un peregrinaje desorientado hacia la ciudad; y en París la urbe se circunscribe al espacio de un edificio laberíntico. En estos espacios siempre se mueve un protagonista sin nombre, que lleva la trama en base a resolver el sinsentido con más sinsentido. Las tres novelas llevan la ficcionalidad al extremo, ya que el problema de las identidades juega a muchos niveles: el protagonista sin nombre es la creación de un autor que firma con un seudónimo sus obras. Estos juegos de desdoblamiento y pérdida de la identidad remiten a toda una historia de lo fantástico que pasa por Kafka (de los autores más frecuentemente citados en los epígrafes de Levrero), y por autores más cercanos localmente, como Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges o Felisberto Hernández.
Mario Levrero llamó a estos tres libros, La ciudad, París y El lugar, la “trilogía involuntaria”, puesto que eran textos que si bien habían sido concebidos y creados con independencia, su autor (que firmaba con un seudónimo) había descubierto en ellos una unidad temática. Esta es el espacio urbano como escenario del absurdo: el esbozo del espacio urbano en La ciudad, la primera novela de la trilogía involuntaria; el contacto fugaz con los aspectos más violentos y terroríficos de este espacio en El lugar, que es un peregrinaje desorientado hacia la ciudad; y en París la urbe se circunscribe al espacio de un edificio laberíntico. En estos espacios siempre se mueve un protagonista sin nombre, que lleva la trama en base a resolver el sinsentido con más sinsentido. Las tres novelas llevan la ficcionalidad al extremo, ya que el problema de las identidades juega a muchos niveles: el protagonista sin nombre es la creación de un autor que firma con un seudónimo sus obras. Estos juegos de desdoblamiento y pérdida de la identidad remiten a toda una historia de lo fantástico que pasa por Kafka (de los autores más frecuentemente citados en los epígrafes de Levrero), y por autores más cercanos localmente, como Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges o Felisberto Hernández.